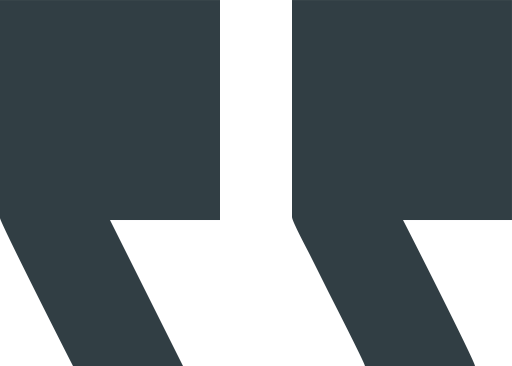Para poder dar respuesta a esta pregunta, es necesario saber que la búsqueda de la excelencia, o la calidad, surge desde los inicios de nuestra civilización poniéndose de manifiesto de diferentes maneras, algunas muy drásticas en sus inicios, pero que fueron evolucionando progresivamente a medida que los seres humanos han tenido que garantizar que lo que se comercializa satisfaga a los consumidores.
En algunas de las civilizaciones más antiguas, la calidad figura desde un concepto legal, es decir, se concibe como algo punitivo o de cumplimiento normativo. Por ejemplo, en el Código de Hammurabi (Babilonia, 1750 A.C.) se aplicaban castigos a quienes no desempeñaban bien sus tareas o profesiones. En el campo de la medicina, se castigaba cortándole la mano al médico que causaba la muerte de un paciente. En la construcción, se condenaba a muerte al constructor cuyas casas o edificios se derrumbaran, matando a sus inquilinos. En el ámbito comercial se establecía que debían llevarse registros o evidencias de la parte contable.
Por su parte, los Fenicios (1,200 A.C. – 539 A.C.), que se destacaron por ser grandes navegantes y comerciantes marítimos, aplicaban rigurosos métodos para asegurar que sus productos artesanales eran de la mayor calidad: Si el producto era defectuoso, se le cortaba la mano a la persona que lo había elaborado para evitar que volviese a cometer el error.
En la Edad Media, los artesanos y comerciantes constantemente evaluaban la calidad de sus productos ya que de esta manera se definía su reputación como marca personal. Se comenzaba a dar la separación del área productiva de los inspectores y comerciantes – que tenían el contacto directo con los clientes.
Con la llegada de la Revolución Industrial (Finales del siglo XIX) los artesanos se convierten en obreros y pasan a elaborar sus productos en talleres y fábricas, en donde la producción masiva es la prioridad. Para estos fines, se definen estándares de cumplimiento.
De esta forma, el concepto de calidad se ha ido moldeando al pasar de los siglos. Esta evolución se ha ido dando conforme a las necesidades de cada época. Por lo tanto, vale la pena preguntarse: ¿Cuáles son las necesidades actuales de la época en la que estamos viviendo, y de qué forma la calidad debe evolucionar para satisfacerlas?
Ya pasamos por una idea normativa o de cumplimiento; por una etapa artesanal, de producción en serie, de establecimiento de estándares, de inspección de esa producción, de aseguramiento de la calidad. A estos le han seguido conceptos más modernos, como la prevención, la mejora continua, capacitación del personal, entre otros. Todos estos conceptos siguen estando vigentes y se aplican. Muchas organizaciones han implementado Sistemas de Gestión de Calidad que dan seguimiento a todos los puntos mencionados anteriormente. Sin embargo, hoy en día es importante echar un vistazo nuevamente al interior de la organización, empresa, institución o negocio y, con mirada objetiva, preguntarse: ¿Pero, acaso el tener un SGC implementado, cumplir con la normatividad que a primera vista parece como una carga más de trabajo, tediosa y aburrida, garantiza los beneficios que promete la norma ISO en su versión 2015?
Con esta pregunta, no desvirtuamos o ponemos en duda lo que la norma ofrece, sino todo lo contrario. Es una pregunta que da realce e invita a ver con otra perspectiva sus requerimientos. De una forma más profunda para así sacarle mayor provecho.
Si bien la norma nos habla sobre brindar productos o servicios de calidad, es importante cuestionarnos si el personal que hace esos productos o servicios es consciente del impacto que tienen sus actividades, de modo que el acento no está en lo que se aporta, sino en las personas que aportan (*).
Invito a reflexionar en el concepto de la calidad de las personas que forman parte de las organizaciones, como seres humanos. Va más allá de que tengan un grado académico, cargos o estatus social. Me atrevo a decir con certeza que tiene que ver con la parte moral de las mismas: su forma de pensar, de concebir la vida, de cómo se dirigen en su actuar en el día a día. Es decir, la unidad y coherencia de vida que tienen dentro y fuera de la organización donde trabajan, con sus familias, amistades y círculos sociales donde se desempeñan como seres sociales.
Lo anterior nos invita a ir más allá de solamente dar cumplimiento a los numerales 7.1.2. Personas, 7.2 Competencia y 7.3 Toma de Conciencia, que nos describe la Norma ISO 9001:201 como parte de sus requerimientos. Nos invita a trascender dicho cumplimiento normativo y a reflexionar sobre la importancia que tiene el factor humano en las organizaciones, empresas, instituciones o negocios. La calidad en el ser nos conducirá a la calidad en el quehacer, y a su vez a la calidad en los productos o servicios que se brindan.
Esta forma de concebir la calidad es el culmen de su gran camino evolutivo, y atiende a las necesidades de la época en que vivimos. Puede resultar como una concepción romántica e inalcanzable, pero más bien es un giro que nos permite mirar a la calidad como una filosofía de vida en la empresa que, acompañada de otras herramientas y políticas, nos conduce a propósitos más elevados que buscan, no sólo satisfacer las expectativas de los clientes o que estén satisfechos, es decir, no solo garantizamos que los clientes nos elijan, sino además que los empleados elijan trabajar en nuestras organizaciones por convicción, porque sus expectativas como seres humanos son cumplidas, porque se sienten realizados como personas, porque sus convicciones de vida se ven reflejadas dentro y fuera del ambiente laboral, contribuyendo también así de manera positiva en la sociedad.
*Llano Cifuentes, Carlos, Dilemas éticos de la empresa contemporánea, FCE. México, 1997, p. 44.
Por: JESSICA RESENDIZ REYES